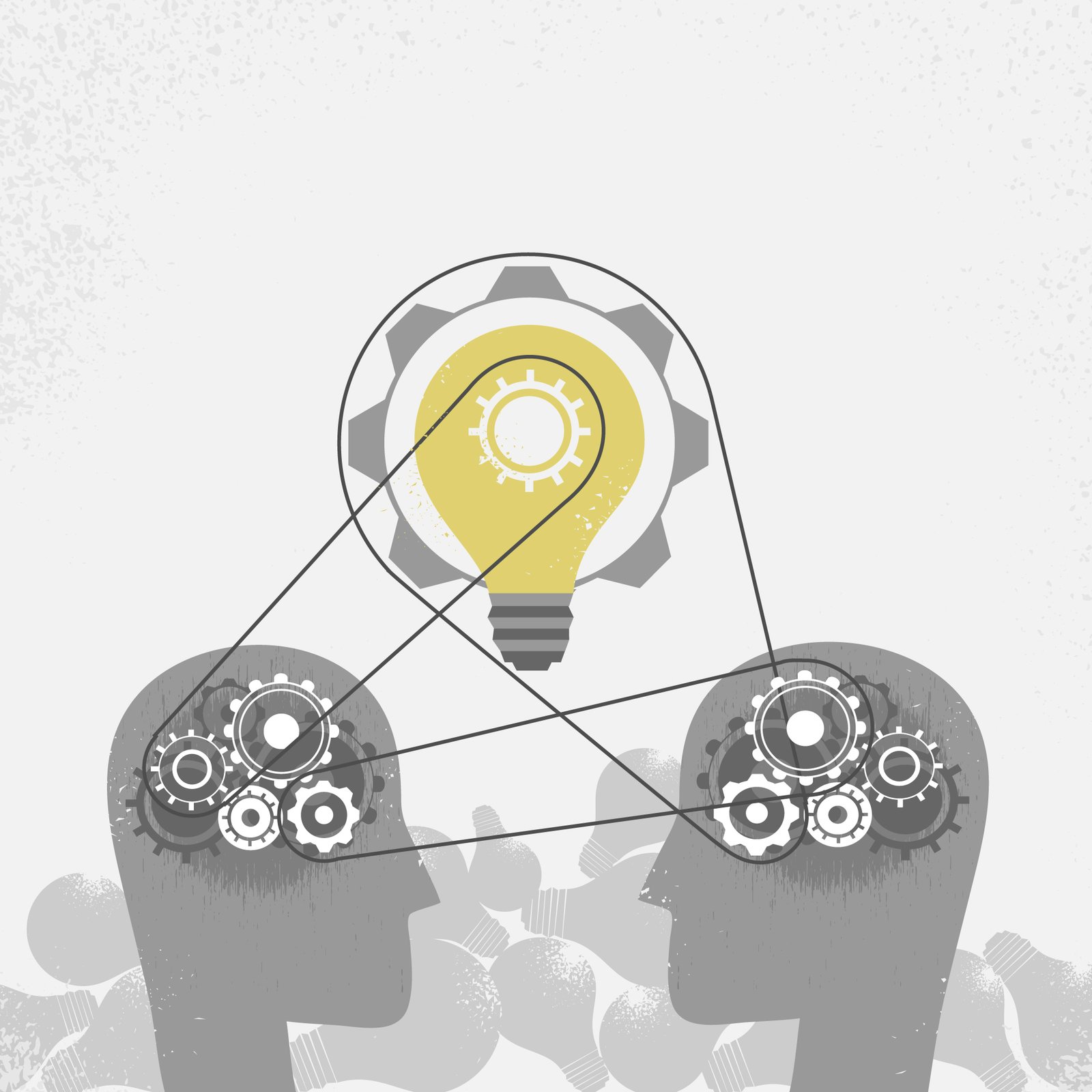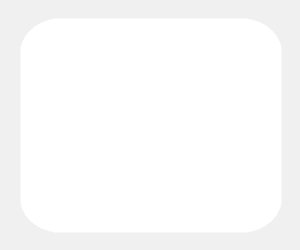Opinión: «Nuestra Idea de Ciencia y Tecnología» por Jorge Sánchez
La ciencia ha llegado al punto de la capacidad efectiva por manipular materia viva tanto como inerte merced a su conocimiento en niveles moleculares y atómicos. Se ha logrado con el desarrollo de sistemas y procedimientos de observación y manipulación de precisión nanométrica. La millonésima parte de un metro. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología van ganando en capacidad de producir recursos que hoy entendemos como naturales, de expandir nuestras capacidades cognitivas, la longevidad y de proveer soluciones a problemas de sostenibilidad mediante aplicaciones que emplean seres vivos y artefactos de escala nanométrica en procesos agroindustriales, ambientales y terapéuticos.
Materializa el resultado de la convergencia tecnológica. Esto es la conjunción de múltiples disciplinas en la investigación científica y el desarrollo de tecnología. Conocida como convergencia NBIC, potencia los aportes de la nanotecnología y la biotecnología con las tecnologías de la información y de la cognición. Las comunicaciones y la información representan su lado más expuesto pues son objeto de la conocida carrera global por liderar el despliegue de redes inalámbricas de quinta generación y la computación cuántica. Ello facilitará una capacidad de generación, transmisión y monitoreo de datos de tal magnitud y efectos que ha trasmutado en la pugna geopolítica actual entre Asia y Occidente. Resulta de las expectativas por la transformación de la economía, las relaciones internacionales, la defensa nacional y los derechos individuales.
La práctica científica asociada a la convergencia tecnológica en los sistemas nacionales de innovación desarrollados supone la integración de ciencia y tecnología como momentos de un mismo proceso. Está orientado a la transferencia de innovaciones hacia empresas que requieren mejorar su productividad o abrir nuevos segmentos y mercados para configurar o sostener su ventaja comercial, resistir la fricción competitiva de su sector y preservar o expandir sus niveles de actividad y empleo. En tal caso, la propiedad intelectual es el móvil que otorga propósito a los programas de investigación que persiguen explícitamente la generación de valor económico.
El vehículo son los resultados de la investigación y desarrollo en términos de aplicaciones que satisfacen necesidades de mercados consumidores e industriales en procura de nuevos satisfactores y mejoras de productividad respectivamente. Por esa vía son capaces de resolver problemas de sostenibilidad como los que actualmente enfrentamos. Son financiados por grupos de interés públicos y privados propietarios de las innovaciones que explotan económicamente u ofrecen como bienes públicos. Supone la reorganización institucional en que transcurre la práctica científica con la concurrencia de empresas, organizaciones públicas, universidades y centros de investigación entre otros, aportantes de recursos materiales y financieros. Pueden poner en marcha procesos ocasionalmente fuera de las regulaciones establecidas que disparan polémicas. Habida cuenta de su naturaleza novedosa y del frecuente entusiasmo tecnológico asociado, están expuestos a frecuentes formas de reduccionismo filosófico.
El modelo científico desplegado tiende al reemplazo de la física mecánica por la cuántica. Ello asocia el enfoque de la complejidad para el abordaje de realidades parciales objeto de estudio. La entiende como sistemas sociales y biológicos de evolución histórica no lineal, esencialmente abiertos y por ello expuestos a cambios con efectos sobre el conjunto bajo la forma de irrupciones y rupturas que reorganizan el sistema en dinámicas que no son incrementales o acumulativas. Se entiende que su comprensión puede facilitarse estableciendo relaciones de emergencia esto es hacia adelante, entre hechos o circunstancias impactando en redes de componentes. Ello reemplaza la búsqueda de relaciones de causalidad hacia atrás. Se trata de ejercicios esencialmente multidisciplinarios para abordar dinámicas entre conjuntos de límites y dinámicas siempre difusos.
La ciencia y la tecnología argentinas entretanto ricas en aciertos y fracasos, supeditan enormes acervos de instituciones especializadas, hitos notables, aportes superlativos y talentos individuales a la inestabilidad que dominó buena parte del siglo pasado. A la práctica científica actual subyacen importantes supuestos del estructuralismo latinoamericano acuñado durante el siglo XX. Opera como núcleo central del pensamiento en la materia, conjugado con algunas perspectivas que le son auxiliares. Se asume la ciencia y la tecnología como soportes de los procesos de sustitución de importaciones con foco en los mercados internos promovidos en la región. Estos procesos representaron el objeto de planificación más importante y fueron desplegados por la iniciativa y el liderazgo públicos. La desigualdad en las sociedades latinoamericanas y las relaciones de dependencia respecto de las economías centrales son el objeto de una clara vocación transformadora en sus referentes. De ahí entre otras cosas, que sus postulaciones hayan prestado justificación conceptual a políticas públicas intervencionistas desde la segunda mitad del siglo pasado independientemente del signo de los elencos gobernantes de cada momento.
Desde esta perspectiva se entiende a la innovación como cambios en la combinación de factores productivos que resultan en nuevos productos, servicios y procesos capaces de imprimar modificaciones en las estructuras económicas. Si bien en trazos gruesos se trata de una definición generalmente aceptada, sin otras consideraciones supone entender al desarrollo como la ruptura y reemplazo llanos de modelos productivos. En tal caso, se materializarían en el tránsito entre situaciones de equilibrio estático y ahistórico que mejorarían la productividad. Noción propuesta por Joseph Schumpeter a principios del siglo pasado como proceso de destrucción creativa. Esta noción desconoce el carácter histórico de los procesos de desarrollo económico, su referencia en incentivos institucionales particulares, así como la noción de mercado como proceso dinámico de información dispersa y en él, la función empresarial alerta a oportunidades sobre la base de su compilación y explotación. Términos propuestos por Israel Kirzner a mediados del siglo pasado.
Las perspectivas neomarxistas en el presente siglo, valiéndose de lo que consignan como método histórico estructural ponen foco en la identificación de contradicciones en las sociedades latinoamericanas. Proponen como debates centrales la dependencia, el desarrollismo, el populismo y el indigenismo. Sobre ellos construyen explicaciones de la condición dependiente de su desarrollo. Establecen la necesidad de descolonizar los saberes en general y particularmente el pensamiento científico. Promueven un post desarrollismo capaz de armonizar desarrollo y ambiente en políticas públicas que designan como económicamente viables y ecológicamente prudentes. Los derechos de la naturaleza y las minorías en general, son abordados desde la investigación científica para construir saberes situados. Se trata de una noción coherente con la consigna por descolonizar el pensamiento y las actividades científicas para referirse a la producción de conocimiento local. Tratándose de la versión académica de la izquierda latinoamericana, su vocación es más cercana a la formulación de retóricas de transformación que a la ponderación y aplicación de los aportes de la tecnología a la solución de problemas de sustentabilidad o a la formulación de políticas públicas.
Patagonia Argentina hemos comentado antes, tiene por delante enormes desafíos. Los impone la transformación digital de la economía ya en curso antes de la crisis sanitaria, pero precipitada por ella. Aunque la región seguirá operando como un proveedor de recursos naturales y energía, los cambios en proceso tienen implicancias cuya magnitud sugiere la urgencia de su abordaje. La noción de sustentabilidad y bajo contacto en las actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios apareja modelos de negocio que requieren inversiones, tecnología y tiempo para madurar. La disyunción entre una inserción patagónica en términos provechosos a sus actividades y el empleo o un ensanchamiento peligroso de la ya enorme brecha que las impacte negativamente es en definitiva lo que enfrentamos en el mediano y largo plazo. 2020 significó para toda Patagonia una retracción del 24,7% de sus exportaciones, que representan un 8% de las argentinas. Las destina además a mercados en procesos de cambio y aquí es donde juega el tiempo.
La transición energética representa el vector más obvio para una región cuyo patrón de desarrollo se soporta en la industria del petróleo y el gas. La migración evidentemente no es inmediata ni homogénea su generalización. Pero es una tendencia tan clara y futurista como la que advirtieron los fundadores de la industria petrolera local hace exactamente cien años. Entretanto, es conocido el potencial patagónico en materia de energías alternativas y promisorios los ensayos de vanguardia como la producción de hidrógeno verde y algunos parques eólicos proyectados. Incluso las iniciativas de generación distribuida de energía.
Se espera que los precios de alimentos en general se mantengan en niveles altos. La convergencia NBIC en los agronegocios apalanca un sector que reconfigura no solamente su producción por la vía de la ingeniería genética, sino también su comercialización. La adopción de estándares da salubridad asegurados o la producción por procesos de bajo contacto, siempre sujetos a certificación se generalizan por su trazabilidad facilitada por la tecnología. Desarrollos argentinos ofrecen ejemplos de posibles aplicaciones para algunas actividades como la acuicultura para el que el litoral marítimo patagónico ofrece condiciones apropiadas. Aun cuando alguna legislación provincial la prohíba como es el paradójico caso de Tierra del Fuego, la sobre explotación de los recursos marinos impone el cultivo de especies soportado en la tecnología como el futuro de la actividad ictícola.
La conectividad telemática continuada de personas y cosas viene ofreciendo un espacio sin límites en la economía digital para nuevas aplicaciones relacionadas con la sensorización, las comunicaciones y automatización de procesos industriales, urbanos, domésticos y del sector público en general. Se trata de innovaciones resultantes del conocimiento, propio de la educación formal y la expertiz. Su concepción no requiere más financiamiento del que provee cualquier universidad o centro especializado argentino en sus laboratorios y con la ayuda de sus planteles docentes. De hecho, de ello se han valido buena parte de las innovaciones explotadas por instituciones públicas especializadas con foco en la crisis sanitaria. El escalamiento de explotaciones sobre la base de innovaciones cuando las hubiere en cambio, sí las requieren y de manera ingente. Aun contando con fuentes de financiamiento alternativas a las tradicionales, la confianza en el futuro de los proyectos depende de un clima de negocios apropiado. Vale para cualquier vertical considerada.
La integración acelerada de medios físicos y digitales sobre plataformas capaces de producir, distribuir y comercializar productos y servicios asocia por definición tecnología en buena parte de esos procesos, inversiones para incorporarla y de habilidades profesionales para absorberla. Estas circunstancias ofrecen una buena perspectiva para ponderar razonablemente la inserción de economías regionales como la que nos ocupa en Chubut Argentina y más particularmente la del sur de esta provincia. Nos centraremos en la cuestión de la tecnología. Las fuentes de financiamiento y la formación profesional constituyen parte del proceso que se pretende estudiar y desde luego no son prescindibles. Muestran en la región situaciones que conviene abordar con foco exclusivo en ellas.
Investigaciones recientes sobre economías latinoamericanas concluyen que la capacidad tecnológica de una economía resulta en la exportadora). Miden la primera por la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y la exportadora por la variedad de productos transados, su ubicuidad y nivel de precios. Las patagónicas se componen de petróleo crudo, piedras y metales preciosos, pescados y mariscos mas lana de escasa elaboración. Sus destinos son limitados y los precios dependen de la dinámica de esos mercados de manera determinante. La investigación en ciencia y tecnología (CyT) es desarrollada por las universidades locales por cuenta de sus propios presupuestos y el de programas específicos de organizaciones federales como el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Desarrollo Tecnológico y la Innovación o el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Como en todo el país, es claro que el principal inversor I+D es el estado, lo que no obsta algunas islas de innovación en laboratorios de operadoras y contratistas petroleros, con más formalidad entre los productores experimentales de hidrógeno verde así como investigadores explorando aplicaciones acuicultoras.
Vale recordar que para 2017 la inversión en I+D de Argentina era del 0,51% del PBI. Las de Brasil y México con quienes suele comparase la nuestra alcanzaron 1,49% y 0,46% respectivamente (Balbo 2021). La Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 27.614 promulgada por el Decreto PEP 157/2021, se propone aumentar de manera escalonada los recursos públicos asignados a ciencia y la tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. De la misma manera se propone normar su distribución geográfica canalizando esos recursos entre las instituciones del sistema de ciencia y técnica nacional.
La práctica científica en el medio local remite a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco http://www.unp.edu.ar/, sus unidades académicas, Consejo de Investigaciones (CIUNPAT) y sus articulaciones institucionales. El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y el Centro de Investigaciones y Transferencia Golfo San Jorge (CIT GSJ) la vinculan con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y con otras universidades vehiculizando su integración al sistema nacional de ciencia y tecnología. Su principal característica es la ausencia de un régimen de propiedad intelectual que regle la apropiación y explotación del conocimiento generado a instancias de sus equipos profesionales, infraestructuras y relaciones que ciertamente son apreciables. Esto opera como un serio desincentivo al esfuerzo de investigación, a la búsqueda de oportunidades de transferencia de sus resultados y al desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Restringe la exploración de fuentes alternativas al financiamiento estatal, las posibilidades de creación de valor a partir del conocimiento y dificulta el posicionamiento institucional en el entorno de la ciencia y tecnología nacionales.
La revisión de su agenda de investigaciones a partir de información oficial e instrumentos legales que dan cuenta de los proyectos promovidos por las unidades académicas y avalados oficialmente durante los años 2020 y 2021 muestran un foco preeminente en los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el ambiente. Menor foco en las tecnologías de información y comunicaciones, en desarrollos aplicables a la industria del petróleo y el gas y en las investigaciones económicas y sociales. Se trata de iniciativas generalmente relevantes, pero de limitada integración en programas de investigación que otorguen al esfuerzo propósitos de cambio concretos. Hay excepciones entre las que destaca el Instituto de Desarrollo Costero http://www.unp.edu.ar/idc/ unidad que sigue un programa en el tiempo, que ha diversificado sus fuentes de financiamiento y que incluso facilita la oferta local de bienes públicos. En la generalidad en cambio, son proyectos escasamente financiados y que siguen preferencias personales de docentes e investigadores antes que prioridades institucionales, formalizando sus intereses de investigación en los sistemas de acreditación disponibles.
De todo ello resulta una ostensible distancia entre la práctica científica local y las actividades productivas en general y las que eventualmente podrían resultar en exportaciones en algún momento. No obstante, esta es una condición coherente con los supuestos de las actividades de ciencia y tecnología. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 que procura formular el ministerio del área, asume que los cambios en la estructura económica argentina serán el resultado del incremento de las capacidades estatales en materia de ciencia y tecnología, transferibles a la sociedad civil por la vía de concertaciones con todos los sectores involucrados en la producción de cada región de la geografía nacional. Un ejercicio de planificación central basado en las clásicas nociones estructuralistas que en este momento define su metodología de participación social. Como consignáramos antes, entiende a la innovación como el reemplazo de modelos productivos. Desconoce la naturaleza de los mercados como entornos de información dispersa en el que la ciencia y la tecnología pueden dar soporte a decisiones que son de naturaleza descentralizada en la asignación de recursos para la provisión de bienes y servicios, así como bienes públicos. Es notoria alguna resistencia a integrar empresas privadas a actividades académicas de difusión y son frecuentes intervenciones de docentes e investigadores expresando recelos o confrontando iniciativas privadas cuando son convocados en foros públicos. La pretensión general de enmarcar la comprensión de cualquier actividad económica de la región a los supuestos de los enfoques neomarxistas obstaculizan la instrumentación de los aportes efectivos de la ciencia y la tecnología a los procesos de mercado determinantes de los niveles de actividad, empleo y expectativas de inserción regional.
La crisis sanitaria en cambio, traccionó iniciativas de investigación y desarrollo de aplicaciones tecnológica en actividades relacionadas a la provisión de equipo médico y elementos de protección personal que pudieron ofrecerse en el mercado y en algunos casos iniciar operaciones de exportación. Lo mismo ocurrió con investigaciones sociales que pusieron foco en los impactos de la crisis sanitaria, el aislamiento y la retracción económica en la vida doméstica y comunitaria en todo el país. En estas primeras experiencias que atestiguan el enfoque apropiado para la ciencia y tecnología, las agencias federales y los centros universitarios involucrados tuvieron un papel determinante en el financiamiento y desarrollo de esos proyectos. Algunos de ellos, en marcha y vinculados a las convocatorias PISAC COVID19 coorganizadas entre la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Desarrollo Tecnológico y la Innovación por un lado, y el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea PISAC (MinCyT) tienen enlaces locales en algunas unidades académicas de la UNPSJB.