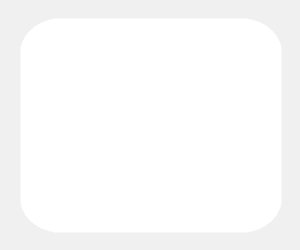Problemas Nuevos Enfoques Obsoletos [1]
Presenciamos desafíos sin precedentes en cualquier dimensión de la existencia sobre la que pongamos foco. De eso tratan los cambios de época como los que atravesamos. Los enfoques para enfrentarlos también requieren de revisarse para asegurar coherencia con la complejidad que tratamos. Consigna aplicable al caso del entorno de negocios regional y a su capacidad para generar actividad y empleo. Tanto por los cambios que se ciernen sobre él como por la utilidad relativa de los abordajes habituales.
Para entendernos aquí definiremos sintéticamente a la competitividad de las empresas como su capacidad para crecer y desarrollarse en los mercados de los que participan ofreciendo bienes o servicios. Ello depende tanto de circunstancias internas relacionadas con la misión que se propongan, las oportunidades que aborden, la dirección de sus equipos y la disponibilidad de recursos para cumplirla como de restricciones externas para su operación. Algunas dimensiones de estas últimas son las que interesan a esta columna para el caso de Chubut Argentina.
Su nota más característica hemos dicho antes es la orientación general de los incentivos que ofrece su sistema político a la captura de rentas estatales antes que al desarrollo de mercados abiertos y competitivos como medio de acumulación de capital. Esta circunstancia tiene impactos diferenciados según se trate de mercados de consumo, industriales o el de compras públicas. Invariablemente se traducen en efectos sobre los niveles de actividad y empleo así como en las posibilidades de la economía en su conjunto por desarrollar en el tiempo nuevos segmentos o sectores de actividad.
Abordar los condicionantes de la competitividad de las empresas de manera suficientemente genérica para dar cuenta de los desafíos que enfrentan como unidades de negocio y de las circunstancias más salientes que es conveniente observar para promover los niveles actuales de actividad y empleo, supone al menos tres ejes de análisis para informar decisiones empresarias y de política pública.
El primero son los condicionantes institucionales que ofrecen oportunidades capturando rentas públicas. No son generadoras de actividades consecuentes con mercados de bienes y servicios siguiendo preferencias de consumo y expectativas duraderas en el tiempo. Se trata de compras sujetas a discrecionalidades de orden político combinadas con coyunturas fiscales que de manera transitoria facilitan el aprovisionamiento de bienes y servicios y el empleo siempre episódico. No comportan grandes riesgos empresarios y en perspectiva del patrón de desarrollo histórico, sustraen recursos actuales de la región que podrían asignarse a la creación de actividades económicas futuras.
El segundo es la volatilidad de la economía argentina que impacta los niveles de consumo y ahorro privados de manera permanente. En el mediano y largo plazo inhibe la inversión de riesgo y con ella la generación de empleo. Deteriora la productividad de la economía y termina horadando los salarios reales. De ahí que haya traccionado la pobreza últimamente hasta niveles desconocidos en la región. Enormes dotaciones de recursos naturales y un todavía atendible aunque menguado capital humano no logran vehiculizar la creación de nuevas ofertas de bienes y servicios y el desarrollo de nuevos mercados, incluidos los de exportación.
Por último, la transformación digital de la economía global acelerada por la crisis sanitaria requiere de la incorporación de tecnología para alinear la explotación de recursos naturales y la generación de energía a inéditos requerimientos de sustentabilidad. Se trata de un enorme desafío para el comercio exterior de la región. Muestra una tendencia clara en este sentido aun cuando la irrupción de eventos con impacto global como sus efectos sobre las cadenas globales de valor o la guerra en Europa Oriental la mimeticen. Los circunstanciales incrementos en los precios internacionales de las ofertas transables de la región como el petróleo crudo o el aluminio no la contraponen. Hacen sentir en cambio alguna holgura en esos sectores y sobre todo en las finanzas públicas.
La región ofrece en general un clima de negocios que es hostil al emprendimiento de nuevas actividades y a la explotación de oportunidades que de hecho surgen de manera permanente y que no suelen pasar inadvertidas al alerta empresarial. Ocurre que en las evaluaciones ex ante las dificultades en torno a ellas frecuentemente terminan siendo superiores al atractivo de eventuales inversiones, sean domésticas o externas a la región. En estas últimas incluimos a la extranjera. Y esto es lo que finalmente inhibe la creación de nuevas actividades y empleo. Lidiar con esta circunstancia supone trabajar la facilidad con que se hacen negocios en la región, asunto por cierto vagamente atendido pero que podría sorprender. Hemos referido antes a la notable incoordinación interinstitucional como un verdadero inhibidor de nuevos proyectos empresarios.
Lo anterior emparenta con la vigencia de nociones que habitualmente informan el debate social, la retórica política sea oficialista u opositora, los abordajes de tipo académico y las decisiones de política pública en estas materias. Pretender bondades en el gasto público para dinamizar la economía regional lleva a la preeminencia de la obra pública como objeto casi excluyente de gestión y enfático móvil publicitario. En rigor, se trata de la sustracción de recursos actuales a actividades futuras. Productos de la banca estatal orientados a promover el consumo en mercados impactados por eventos que lo desaceleran tiene resultados que sugieren su comparación con alternativas orientadas a sostener la liquidez de las empresas y la dinámica de los mercados locales. Esperar la inversión directa extranjera para explotar recursos naturales sin explorar cómo movilizar el ahorro regional o fuentes alternativas de financiamiento desconoce la dinámica que los flujos globales de capital han impuesto. En suma, podríamos estar abordando problemas nuevos con enfoques ya obsoletos. Eso definitivamente expone a costos de oportunidad que podrían ser dramáticos.
[1] Jorge Sánchez es Consultor Asociado de Claves ICSA Master of Business Administration por Broward International University. Diplomado en Políticas Públicas por UNPJSB y en Economía Austríaca por ESEADE UNIVERSIDAD. La publicación de sus opiniones promueven el debate en RTN sin que refleje nuestra adhesión editorial necesariamente.